Aunque sólo hacía tres días que había vuelto a su barrio, Antonio sabía que todo lo que conocemos está destinado a desvanecerse. La costa seguía ocupando un lugar en casi todos sus pensamientos: aún cuando el mes de agosto le hubiera resultado en muchos instantes anodino, siempre sintió algo agradable en esta insustancialidad. Aún cuando el mes más feliz en todo lo que se espera del año resultara ser poco más que una nueva normalidad sin estímulos, siguió sintiendo todo de forma agradable, formando parte de una inercia apacible.
Ahora, en su vuelta a la ciudad y sus obligaciones, pensaba comparativamente, pensaba en la rigidez de las proyecciones dibujadas como líneas en un horizonte infinito, que pronto resultarán incompatibles con el presente, líquido como el agua, líquido por naturaleza, mientras la solidez del pasado amenaza con hundirse en él, siendo causa, desde lo oculto, de tempestades de un mar que debería reposar en calma.
Pensaba que, frente a las esperanzas y temores de la gran ciudad, el camino siempre había sido mostrado claramente por las olas, en cuyo lento ir y venir se desvanece el miedo a la incertidumbre, haciendo de lo incógnito algo refrescante y digno de ser vivido.
El sol de septiembre en Madrid sigue siendo veraniego, hace honor a las calendas y tuesta la piel de los que se exponen a él durante más de unos minutos. La ciudad ha vuelto a ser capital del reino, sus arterias se congestionan como antes de la estación estival, las personas dejan de ser compañeros -sufridores- de sus iguales y vuelven a su habitual actitud de ignorancia deseada frente a su alrededor. Sólo la actitud descrita permite vivir en una ciudad como esta de septiembre a mayo. La sensibilidad, o simplemente el hecho de estar presente de forma continua y plena en el presente nos aleja de la nostalgia y los castillos en el aire, pero fomenta un sentimiento de pertenencia que amenaza constantemente a aquel que trate con la falta de respeto, la ignorancia, la miseria y la suciedad de estas calles, en parte porque nadie desearia formar parte de algo así. Antonio no había pensado en nada parecido en los más de veinte días que había pasado en la playa.
Ahora aquí, en apariencia, no existen las personas, el transeúnte debe actuar como si nadie existiera, como si para nadie existiera, hasta el punto de resultar molestas todas las interacciones que obliguen a los participantes del suceso a actuar en consonancia con este hecho innegable: seguimos teniendo que pedir la vez al entrar en una papelería, debemos apartar a quien invade nuestro espacio personal en cualquier autobús, debemos dejar el mechero a quien lo pida, etc, en definitiva, la putada -pensaba Antonio- resulta de que aunque la ficción urbana exige la incorporeidad y el aislamiento, ambas estados son negados por la realidad, que muy a menudo tiene reservados destinos diferentes a los deseados por las veleidades humanas. Realmente, la verdadera putada está en que Antonio no pensó nada de esto hasta su retorno a la capital. Tampoco pensó que las miradas son la única defensa aceptable contra esta empresa de deshumanización, pues la mirada delata al observante, aquel o aquella que se haya visto atraído por lo desconocido y, en cierta parte, por lo prohibido -¿Cuál será su trabajo? ¿Con quién vivirá? ¿Cómo será en la intimidad?-.
Se puede decir que por parte de Antonio, son estas las preguntas, imposibles de resolver, que recorren su mente en el encuentro con otras miradas, para las que guarda sus propias normas de respeto. No basta que él, en su egoísmo, se conceda el derecho a imaginar lo más secreto de quien guarde su atención, ha de existir el mínimo grado de complicidad ante los desconocidos, sólo así se siente Antonio en disposición de imaginar cómo su cómplice gemirá ante una caricia, cuál será su olor corporal, qué hará al despertar, cuánto llorará a lo largo del día, cuál será su lado favorito de la cama, qué le quita el sueño, si será capaz de coger cosas con los dedos del pie o si se ha enamorado alguna vez.
Hoy, el ritmo de la ciudad se imprime también en Antonio, que baja las escaleras de su piso de dos en dos, cruza en rojo y no devuelve la palabra a los jóvenes que llevan ofreciendo al vecindario, después de varias horas y sin éxito, planes de ayuda para solucionar el último desastre en cualquier nación subsahariana, hoy la capital ha vuelto a su estado habitual de indolencia, ya sea frente a la pobreza en África o la precariedad en Europa.
A la entrada del Metro de Puente de Vallecas una mujer de unos cuarenta kilos intenta saltar el torno y, vacilante en el proceso, hace chocar su pierna más atrasada con el barrote, Su fragilidad no invita a nadie a pensar que sea capaz de aguantar muchos de estos embates, pero ella, renqueante aún, echa la mirada atrás y sonríe a Antonio, buscando algo de complicidad en su desgracia y dejando ver una dentadura que la delata como politoxicómana, como moradora de otro plano de la realidad que permite vulnerar las normas de este otro mundo, de este primer mundo cívico. Ella sonreirá a quien quiera cuando lo desee, igual que pedirá unas monedas a quien sea cuando lo necesite. Las normas de asepsia interaccional que operan en el común de los habitantes de la ciudad serán vulneradas porque ella así lo desea, simple y llanamente porque este será su deseo, esa es su libertad.
Antonio no llega con mucho tiempo al andén y la prisa le hace estar ausente, anticipando futuribles que no ocurrirán, buscando excusas que no serán necesarias, y buscando mentalmente rutas alternativas que no tomará.
En su libertad, dibujan una diágonal sólo parcialmente flanquada por la barra amarilla de sujeción propia de estos habitáculos. En su libertad, ambos renuncian a su individualidad y a sus prisas, y cruzan miradas sin esconderse.
Durante este primer encuentro, ella parece acomodarse en lo observado para después dirigir sus ojos al cable de sus cascos, dejando abierta la posibilidad de que fuera este el motivo principal de su lapsus momentáneo, un lapsus que amenaza con poner patas arriba todo el ordenamiento de silencio e impersonalidad del Metro de Madrid. Antonio sabe que en una ciudad como esta no existen las casualidades, aunque también sabe que se deben simular constantemente. En cierta forma, sabe que sólo existe la casualidad donde existe la libertad.
Antonio sigue observando, algo más veladamente, a su acompañante. Su ropa holgada muestra un estilo alternativo, de barrio, aunque quizás no haya nada más de barrio que comprar nuevas prendas skinny cada seis meses en una de las grandes cadenas mundial de moda rápido. Antonio piensa que ella viste un estilo de barrio desde fuera del barrio, el estilo que la gente de fuera del barrio esperaría del barrio, un pensamiento que desdeña al instante por considerar muy complejo, aparentemente tautológico y prácticamente irresoluble.
Pero ella no viste holgado porque quiera ser de barrio sin serlo, ella viste así para no provocar, ella sabe que no puede culparse por ser atractiva, que el mero hecho de utilizar en sus pensamiento esta palabra, -”provocar”-, ya supone un ataque contra su propia integridad, pero también sabe por experiencia que la realidad es casi siempre mucho más cruda que lo que se debe pensar sobre ella, ella sabe que cuando vuelva a casa esta noche y reciba un comentario de cualquier hombre, habrá mucha gente que piense que fue ella quien lo ha “provocado”, que muchos de los que deberían protegerla desearían intercambiar el puesto con el agresor, en definitiva, ella sabe que el “deber ser” resulta mucho más débil que el egoísmo y, ella como tantas otras, hoy no se sintió con fuerzas para tomar parte en esta guerra.
Su pelo es liso y negro, absolutamente negro y natural, su piel, entre cobriza y negra, deja ver viejas marcas de acné en su cara, que hacen de su belleza algo mucho más único, más personal e imperfecto, convirtiendo su belleza en algo real.
Ella vuelve a mirar, esta vez parece centrarse en las viejas Nike Cortez que Antonio eligió sin mucha reflexión al salir de casa, sabe que le gustan, sus zapatillas y la moda, y en un instante descubre mucho más de ella que en todo el recorrido hecho en sus pensamientos.
Cuando Antonio levanta la vista, ella ha cambiado su cara, su mirada y la posición de sus brazos, ahora aparecen extendidos, sin nada asido en sus manos, como queriendo decir -aquí estoy ahora, sin ninguna otra distracción y casi ninguna prisa-.
Antonio se percata de que apenas quedan algunas estaciones para llegar a su destino y está decidido a imaginar cuál es su intimidad, sabe que ella le concedió su permiso. En los próximos cinco minutos imagina de dónde viene, qué habrá estudiado, si está enamorada y el número de gilipollas que le tocará soportar.
Antonio sabe que ella es frágil y a la vez, muy fuerte, es un cristal que tintinea cuando enseña su verdadero ser, pero sabe que rara vez lo hace.
Ella es trabajadora pero piensa que podría serlo mucho más: sus referencias más cercanas son de una familia que trabajó para salir de la pobreza, trabajó a vida o muerte. Ahora ella, ya en España y en un estado muy distinto, jamás podrá ser así de trabajadora, aunque lleva varios años deseándolo.
Ella es ardiente y apasionada, aunque está acostumbrada a tener que forzarse por no serlo, a controlar su instinto animal porque la mayoría de sus compañeros de cama podrían excederse en la libertad que ella desea concederles. Pese a todo, es algo que ella no puede controlar cuando surge su verdadera pasión, algo por lo que se culpa constantemente.
Antonio llega a su parada, sus ojos se alinean con los de aquella chica para que el verde y el marrón se fundan en un nuevo color lleno de vida y nuevos comienzos. El blanco de la esclerótica ilustra la soledad que ambos han sentido imaginándose juntos, existiendo tan solos.
Su mirada de despedida confiesa que todo lo imaginado es cierto, que todo podría cambiar si Antonio hiciera uso de su libertad y diera un par de pasos, pero la ciudad se ha fundido en él y ya no cree tener esa posibilidad. Al fondo, la mujer delgada que le sonrió en los tornos parece llevar observándole durante todo el trayecto, sonriendo de nuevo. Su sonrisa es la misma, pero expresa todo lo contrario, Antonio sabe que ahora no busca complicidad, tampoco reírse con él, Antonio sabe que esta vez se ríe de él, en su libertad.
Sale, las puertas del tren se cierran y el tren sigue su trayecto, justo como se esperaría que lo hiciera, Antonio recuerda las olas, aquellas en cuyo lento ir y venir se desvanece el miedo a la incertidumbre, haciendo de lo incógnito algo refrescante y digno de ser vivido.
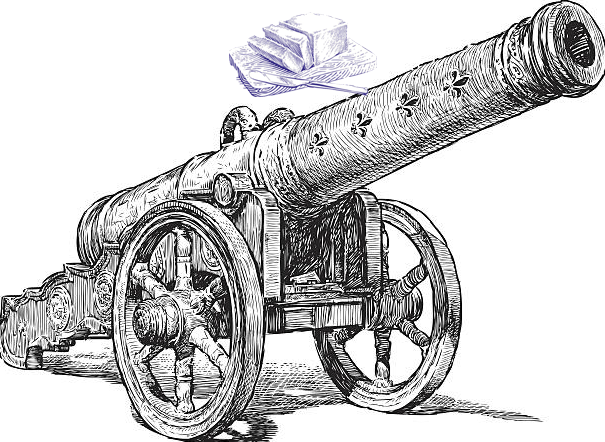
:format(jpg)/f.elconfidencial.com%2Foriginal%2Fe17%2F6a9%2F6f1%2Fe176a96f1262ed6f897b748033bd7f9a.jpg)